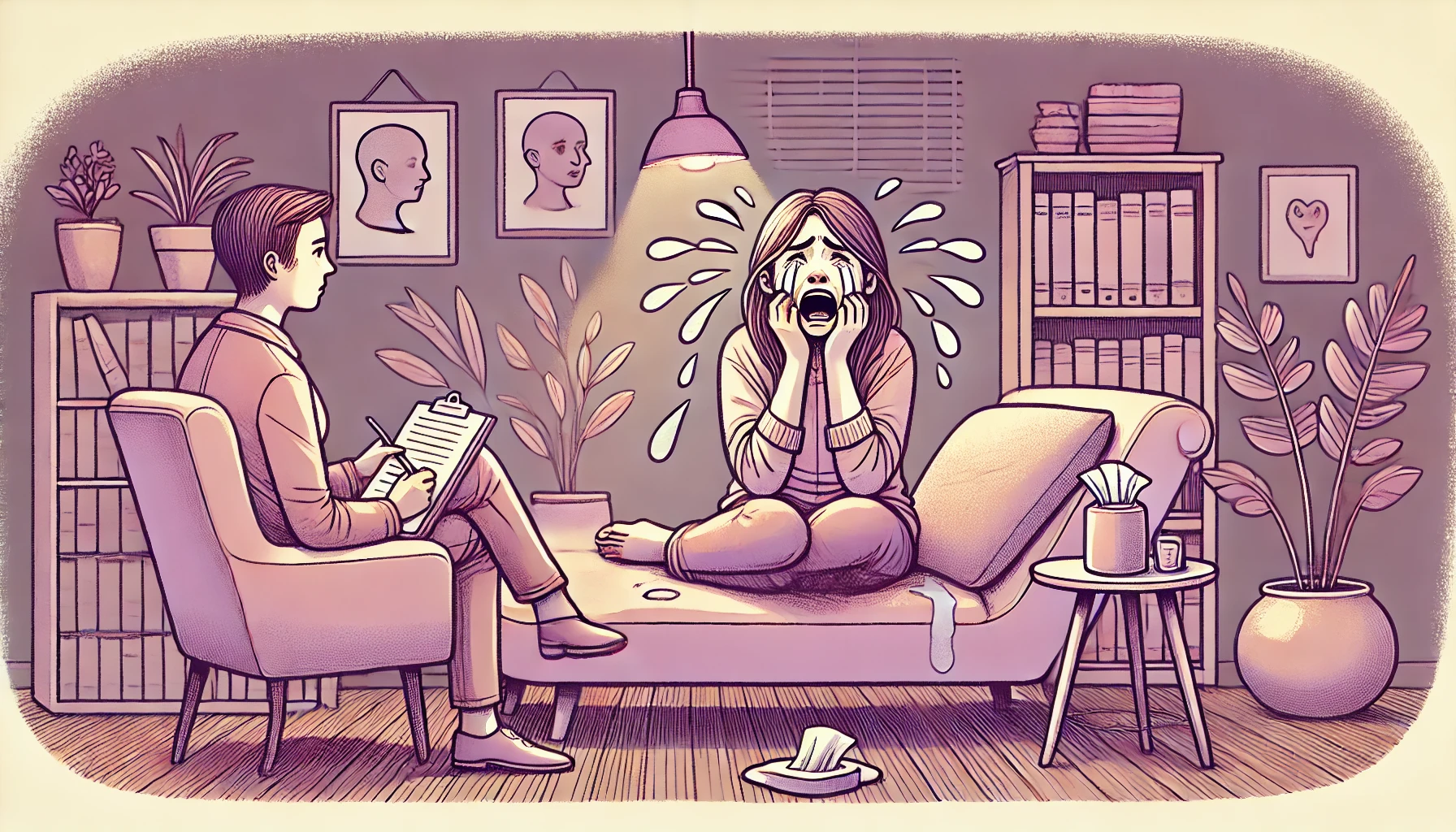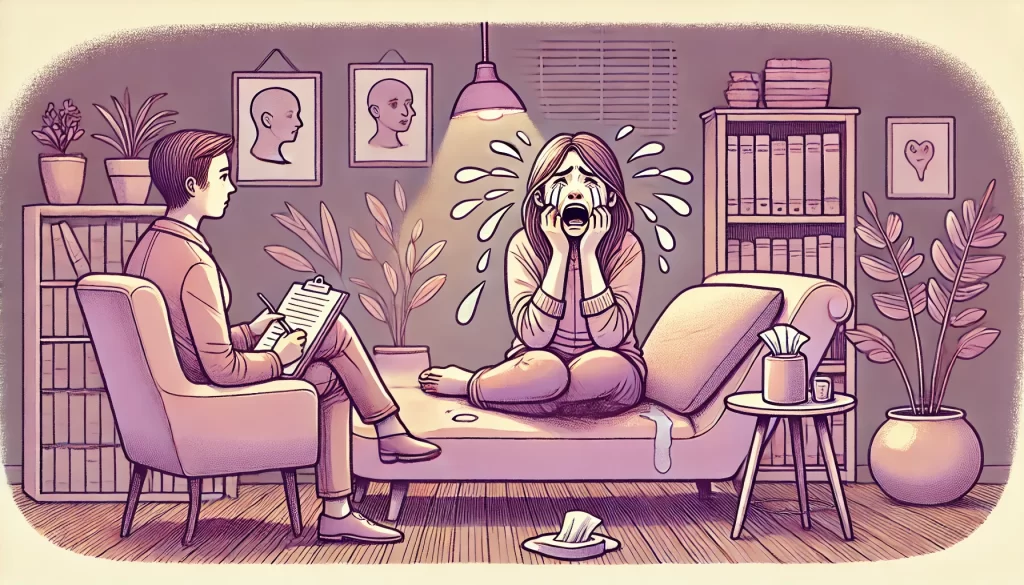

Datos del Autor: Ps. Paolo Antonio Castillo Mendizábal (C.Ps.C. N°62446, ORCID ID: 0009-0003-1104-7058) Psicólogo peruano especializado en psicología criminal y clínica, con una destacada trayectoria académica. Contacto: +51962707026. Ver Más
En la vida diaria, todos experimentamos emociones intensas: enojo, tristeza, ansiedad, miedo o frustración. Estas emociones son parte natural de la experiencia humana. Sin embargo, cuando dichas emociones aparecen de manera desproporcionada, se mantienen por demasiado tiempo o impiden un adecuado funcionamiento, hablamos de desregulación emocional.
En psicoterapia, este fenómeno no solo es común, sino que constituye uno de los núcleos de trabajo clínico más importantes. Muchas personas acuden a consulta precisamente porque sienten que sus emociones “se salen de control” o que sus reacciones no corresponden a la situación que enfrentan.
Comprender qué es la desregulación, por qué ocurre, cómo se manifiesta y qué estrategias se pueden implementar para afrontarla es esencial para lograr un cambio terapéutico efectivo. En este artículo exploraremos con detalle el concepto, sus causas, consecuencias y abordajes en psicoterapia, basándonos en la evidencia científica y en ejemplos prácticos de la vida cotidiana.
Cuerpo del artículo
I. ¿Qué entendemos por desregulación en psicoterapia?
La desregulación emocional se refiere a la dificultad persistente para identificar, modular y responder de manera adaptativa a las emociones. En otras palabras, es cuando una persona siente que sus emociones la desbordan, la dominan o la conducen a conductas impulsivas y poco saludables.
En psicoterapia, la desregulación aparece cuando el paciente tiene dificultades para:
- Reconocer y poner nombre a sus emociones.
- Manejar la intensidad de lo que siente.
- Recuperar la calma después de un evento estresante.
- Tomar decisiones sin dejarse arrastrar por reacciones emocionales extremas.
Ejemplo cotidiano: una persona que, tras una discusión mínima con su pareja, rompe objetos, grita y después siente una profunda culpa. Aquí, la emoción inicial (frustración) fue legítima, pero la manera de gestionarla resultó desadaptativa.
II. Bases científicas de la desregulación
La regulación emocional es un proceso neuropsicológico que involucra distintas áreas del cerebro, principalmente:
- Amígdala: procesa amenazas y activa respuestas emocionales intensas.
- Corteza prefrontal: ayuda a planificar, inhibir respuestas impulsivas y modular emociones.
- Hipocampo: vincula las emociones con recuerdos y aprendizajes previos.
Cuando hay desbalance entre la amígdala y la corteza prefrontal, la persona tiende a reaccionar de manera desregulada. Estudios en neurociencia (Gross, 2015; Linehan, 2018) muestran que el déficit en regulación emocional se relaciona con trastornos como la depresión, ansiedad generalizada, trastorno límite de la personalidad y estrés postraumático.
III. Causas asociadas a la desregulación emocional
Existen múltiples factores que explican por qué una persona presenta dificultades para regular sus emociones:
- Biológicos: predisposición genética, diferencias neuroquímicas en serotonina y dopamina.
- Aprendizaje en la infancia: crecer en entornos invalidantes, donde las emociones eran ignoradas o castigadas.
- Traumas y experiencias adversas: abusos, pérdidas, violencia o negligencia.
- Factores de personalidad: impulsividad, baja tolerancia a la frustración.
- Contexto actual: estrés crónico, sobrecarga laboral, problemas de pareja o falta de redes de apoyo.
Ejemplo: un niño que escuchaba “no llores, no seas débil” puede crecer reprimiendo sus emociones. En la adultez, estas emociones reprimidas pueden expresarse como estallidos descontrolados.
IV. Consecuencias emocionales, cognitivas y conductuales
La desregulación impacta en varios niveles:
- Emocionales: ansiedad constante, tristeza profunda, enojo recurrente.
- Cognitivos: pensamientos catastróficos, autocrítica excesiva, dificultad para concentrarse.
- Conductuales: impulsividad, consumo de sustancias, agresividad, aislamiento social.
Ejemplo práctico: una persona con desregulación puede comer compulsivamente tras un episodio de estrés, lo que genera un ciclo de culpa y mayor malestar emocional.
V. La desregulación dentro del proceso psicoterapéutico
En la psicoterapia, la desregulación se convierte en un punto de trabajo clínico prioritario. Muchas intervenciones tienen como meta central el fortalecimiento de habilidades de regulación emocional.
Los terapeutas se enfrentan a dos retos principales:
- Manejar la desregulación dentro de la sesión (ejemplo: paciente que rompe en llanto o explota en ira).
- Dotar al paciente de herramientas para la vida cotidiana, más allá del espacio terapéutico.
VI. Estrategias y técnicas en psicoterapia para manejar la desregulación
- Psicoeducación emocional: enseñar al paciente qué son las emociones, su función adaptativa y cómo reconocerlas sin juzgarlas.
- Técnicas de mindfulness: ayudan a observar las emociones sin reaccionar impulsivamente.
- Reestructuración cognitiva (TCC): cuestionar creencias distorsionadas que alimentan la desregulación (“si me rechazan, no valgo nada”).
- Terapia Dialéctico Conductual (DBT, Linehan): una de las más efectivas para el trastorno límite, enseña habilidades en cuatro módulos: atención plena, tolerancia al malestar, regulación emocional e interacción interpersonal.
- Técnicas corporales: respiración diafragmática, relajación muscular progresiva, grounding.
- Exposición gradual: para pacientes que evitan emociones intensas, aprender a tolerarlas en dosis pequeñas.
Ejemplo práctico: un paciente con ataques de ira aprende a identificar sus “señales corporales” (tensión en los puños, calor en el rostro) y a retirarse a un espacio tranquilo antes de explotar.
VII. Recomendaciones prácticas para la vida cotidiana
- Detenerse antes de actuar: contar hasta 10 o aplicar una pausa consciente.
- Nombrar la emoción: decir “siento enojo” en vez de dejar que el cuerpo actúe sin conciencia.
- Usar un diario emocional: registrar situaciones, pensamientos y emociones.
- Cuidar el cuerpo: sueño adecuado, ejercicio, alimentación equilibrada.
- Buscar apoyo social: compartir con alguien de confianza en vez de enfrentar solo la emoción.
- Practicar técnicas de relajación diaria: no solo cuando se siente malestar, sino como hábito preventivo.
VIII. Ejemplos de desregulación y abordaje en terapia
- Caso 1 (Ansiedad): una estudiante universitaria colapsa cada vez que tiene exámenes. El terapeuta trabaja con respiración consciente y exposición gradual, reduciendo su ansiedad en un 60% tras 10 sesiones.
- Caso 2 (Pareja): un hombre responde con gritos ante pequeñas críticas de su esposa. A través de DBT aprende habilidades de tolerancia al malestar y comunicación asertiva, logrando relaciones más estables.
- Caso 3 (Adolescente): presenta autolesiones tras conflictos familiares. Se trabaja en psicoeducación, validación emocional y técnicas de distracción, logrando disminuir las conductas autolesivas.
Conclusión
La desregulación emocional es un fenómeno frecuente que afecta a millones de personas y que constituye un desafío central en psicoterapia. Reconocerla no significa debilidad, sino un primer paso hacia el autocontrol y el bienestar emocional.
El trabajo terapéutico permite comprender las emociones, aprender a regularlas y transformar la forma en que se responde a la vida. Con herramientas adecuadas, supervisión profesional y práctica constante, cualquier persona puede desarrollar una regulación emocional más sana y funcional.
Recordemos: no se trata de eliminar las emociones, sino de aprender a vivir con ellas de manera equilibrada.
Bibliografía
- Gross, J. J. (2015). Regulación emocional: conceptos, teoría y hallazgos empíricos. Revista de Psicología Clínica Contemporánea. (Traducción al español).
- Linehan, M. (2018). Manual de tratamiento de los trastornos de la personalidad límite. Editorial Paidós.
- Organización Mundial de la Salud (2021). Guía de intervenciones de salud mental en contextos comunitarios. OMS.
- Fernández-Abascal, E. (2019). Emociones y salud mental: estrategias de regulación. Editorial Síntesis.
- Colegio de Psicólogos del Perú (2017). Código de Ética y Deontología del Psicólogo Peruano.